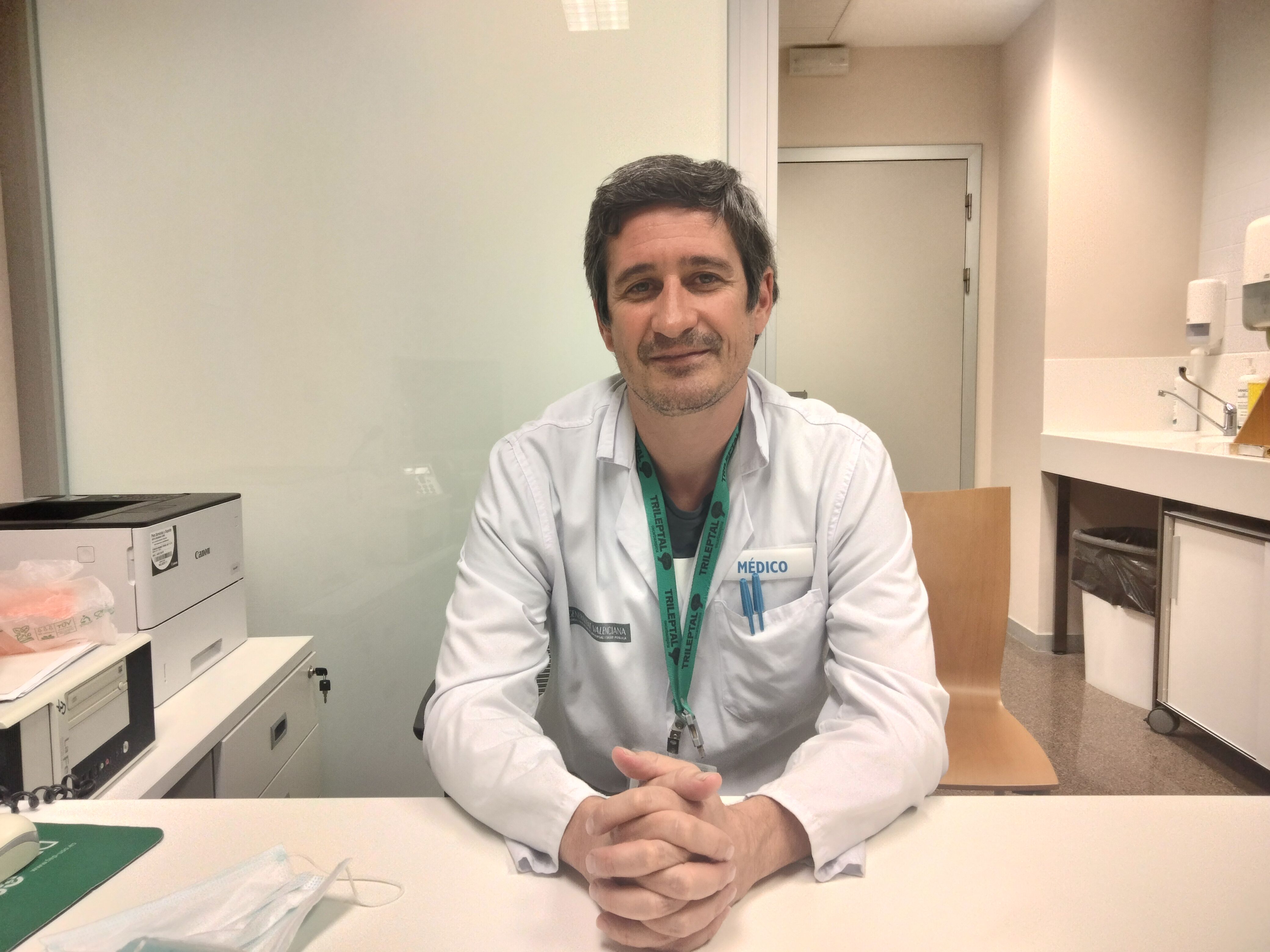ELA. Tres letras que conforman una sigla. Una sigla que puede cambiar la vida de una persona de un día para otro, que le obliga a tomar la vida en peso, que le roba el tiempo que cree que le pertenece e inicia una carrera contrarreloj en su vida, que no sabe cuándo acabará. La Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, no es una enfermedad cualquiera. A pesar de estar clasificada como una enfermedad rara, su incidencia ha aumentado en los últimos años y cada vez es más común hablar de ella.
Para saber más de ella y conocer la enfermedad mejor, hablamos con Juan Francisco Vázquez Costa, neurólogo coordinador de la unidad de enfermedades de motoneurona en el Hospital La Fe, gracias a un contrato de excelencia Juan Rodés del Instituto de Salud Carlos III. Sin embargo, el doctor Vázquez, tal y como se le conoce popularmente, no es solo neurólogo, sino que también es investigador de la enfermedad en diversas organizaciones entre las que se encuentran en el Grupo de Investigación en Patología Neuromuscular y Ataxias del Instituto de Investigación IIS La Fe, de la red europea para la cura de la ELA (ENCALS y TRICALS), del centro de investigación biológica en red de enfermedades raras (CIBERER), y del consejo socio-sanitario de la fundación que abrió Francisco Luzón, economista fallecido por ELA.
A la ELA le ha dedicado el Dr. Vázquez toda su carrera, ahora en el hospital e investigando tratamientos, y durante su tiempo de estudios versando su doctorado sobre ella. Además, también estudia sobre la otra enfermedad que afecta a la motoneurona, la Atrofia Muscular Espinal (AME).
¿Cómo definiría de una manera sencilla qué es la ELA?
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa como pueda ser el Alzheimer o el Parkinson, pero que afecta a las neuronas que controlan los músculos, afectan la movilidad de los músculos del cuerpo. Hay dos tipos de neuronas que controlan los músculos, que se llaman motoneuronas, y dentro de estas motoneuronas encontramos la primera y la segunda motoneurona. Estas neuronas degeneran, van muriendo, y eso va produciendo una parálisis progresiva. Eso es el concepto global de la ELA, no se sabe exactamente por qué mueren las neuronas, pero sí que podemos encontrar unos depósitos de sustancia en esas neuronas que pensamos que son la causa de la muerte. Es decir, el concepto de ELA es el conjunto de síntomas, que son la debilidad muscular progresiva, la atrofia, la pérdida de volumen muscular, la torpeza junto con unos hallazgos que luego podemos ver al microscopio que es esa muerte neuronal de las motoneuronas con depósitos de sustancia. Conceptualmente, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa de las neuronas.

Esa sustancia que provoca la enfermedad ¿por qué aparece?
La causa de la ELA en la mayoría de los casos es desconocida. Solo en aproximadamente un 15% sí que conocemos que tiene una causa genética, que podemos identificar. Igualmente, no entendemos con exactitud, de qué forma esas mutaciones que se dan en genes tan distintos pueden dar lugar a la misma enfermedad, al mismo cuadro clínico. Porque dentro de las causas genéticas hay más de 40 genes distintos y centenares de mutaciones que se han descrito. En muchos sentidos, a veces parece que la ELA no sería una enfermedad sino más bien un síndrome que engloba distintas enfermedades que acaban manifestándose de una forma similar. En los casos genéticos sabemos cuál es la causa, pero no sabemos exactamente de qué forma esa causa termina produciendo la degeneración neuronal. En los casos esporádicos, que son los que no tienen una causa genética, conocemos factores de riesgo.
¿Cuáles son los factores de riesgo?
Conocemos factores de riesgo, es decir, sabemos que las personas fumadoras tienen más riesgos, las personas que han participado en deportes de contacto, como el fútbol, el boxeo o rugby tienen más riesgo porque se han sometido a traumatismos craneoencefálicos de repetición. Como te digo, hay algunos factores ambientales que conocemos de riesgo y también hay algunos factores genéticos que conocemos de riesgo sin que sea hereditario, sino que determinados cambios genéticos aumentan algo el riesgo de que las personas padezcan esta enfermedad. Pero no podemos trazar un mapa exacto para decir 'esta persona con estos factores va a desarrollar le enfermedad', ni mucho menos. Simplemente, sabemos que las personas que se someten a determinados factores de riesgo o tienen determinadas variantes genéticas o van a tener más riesgo de desarrollarla que una persona que no.
En la mayoría de los casos, la causa de la ELA es desconocida. Solo sabemos que en un 15% la causa es hereditaria
Entonces, ¿cualquier persona puede tener ELA?
Cualquier persona la puede desarrollar. La ELA en este sentido es bastante parecida al cáncer, en el que también tienes formas genéticas hereditarias, pero luego tienes un montón de personas, que sin tener una causa genética desarrollan la enfermedad porque se han visto expuestas a determinados factores de riesgo. Y luego, un factor de riesgo que no solemos mencionar, pero que es muy importante es el envejecimiento, todas las enfermedades neurodegenerativas están asociadas al envejecimiento, y probablemente los procesos de envejecimiento celular participan en esas alteraciones moleculares que acaban llevando a la enfermedad. O sea que el envejecimiento es un factor importante en todas las enfermedades degenerativas.
¿Cuál es la edad media de paciente que padecen la ELA?
La edad media de aparición de la enfermedad está entre 65 y 70 años. Lo que pasa que los casos que son más mediáticos y conocidos suelen ser los de personas jóvenes. En este sentido, la ELA es un poco distinta a otras enfermedades como el Alzheimer en la que cuanto más mayor eres más riesgo tienes de padecerla. Esto en la ELA no es así. Tienes un pico entre los 65 y los 70 años y a partir de ahí vuelve a disminuir el riesgo.

¿Por qué la ELA no tiene cura?
La ELA no tiene cura por varios motivos. El primero y fundamental es que ninguna enfermedad neurodegenerativa a día de hoy tiene cura y esto da una idea del reto enorme que significa curar cual enfermedad de ese tipo. El sistema nervioso es muy complicado. Llevamos casi 30-40 años de neurociencias porque hasta ahora no teníamos forma de estudiarlo. Y porque los modelos animales son muy buenos para los órganos, pero para el cerebro no son tan buenos porque el cerebro humano es muy distinto del cerebro de los animales. Los objetivos se están centrando en tratar un poco de cronificar más bien, es decir, no podemos curar la enfermedad, pero podemos hacer que los pacientes vivan más años con esa enfermedad y con la mejor calidad de vida posible. El principal hándicap para lograr tratamientos eficaces es entender qué es lo que causa la enfermedad. A día de hoy, aunque tenemos ya algunos datos de qué es lo que ocurre, seguimos sin entender muy bien de qué forma esos depósitos de proteína causan la enfermedad. Ni siquiera podemos asegurar que esos depósitos sean la causa, podrían ser también la consecuencia de la enfermedad. Como cuando llegas a un terreno que se ha quemado, no sabes si el carbón es la causa o la consecuencia, sería un poco lo mismo. Y tampoco se sabe por qué se han depositado esas proteínas. Esto es algo que se está trabajando, porque esto que ocurre en la ELA, ocurre en el Alzheimer y en el Parkinson, o sea ocurre en todas las enfermedades degenerativas. Otro factor añadido, y esto conforme conocemos más las enfermedades nos damos más cuenta, es que no entendemos bien cómo funciona porque no hay una sola forma de funcionar. No hay un solo tipo de ELA. Hay muchos tipos de ELA, hay muchas causas genéticas, hay muchos factores ambientales y hay muchos mecanismos implicados. Y se puede llegar al mismo terreno quemado de formas muy distintas, empezando el incendio de formas distintas, con una colilla, con una cerilla, con un mechero, con un rayo…
¿Cómo se trata a un paciente con ELA?
La primera palabra que me viene a la cabeza cuando me preguntan cómo se tiene que tratar a un paciente de ELA es la compasión. No entendida como pena, la compasión en medicina tiene un significado de empatía que te lleva a la acción, es decir, ponerte en el lugar del paciente, entender sus dificultades, entender los problemas a los que se enfrenta en el día a día e intentar resolverlos de una forma proactiva. Sabemos que no podemos curar la enfermedad, que es lo que nos gustaría, pero podemos ayudar mucho al paciente a que mejoren sus síntomas y a que tenga la mejor calidad de vida el tiempo que viva. Esto solo se puede hacer bien desde la compasión, desde el verdadero ponerse en el lugar de paciente porque si no te pones en su lugar no puedes entender las dificultades a las que se enfrenta en el día a día. Esto tampoco es algo novedoso en la medicina, pero sí que es algo que hay que recordar. El acto médico necesita compasión, y la compasión necesita tiempo. Tú no puedes en cinco minutos ponerte en el lugar de un paciente y entenderle lo suficientemente bien como para poder ayudarle de la forma en que ese paciente necesita ser ayudado.
Solo se puede tratar bien a un paciente con ELA si te pones en su lugar, esto no es algo novedoso, pero hay que recordarlo
¿Cómo funciona su nuevo método asistencial?
Yo no he desarrollado ningún modelo asistencial nuevo, lo único que he hecho es implementar modelos asistenciales que se habían desarrollado previamente en otros sitios e implementarlos aquí o intentar implementarlos aquí. A mí me gusta hablar mucho también de la medicina centrada en la persona. Que es no solo saber qué tratamiento es mejor para cada paciente, sino qué es lo que necesita cada paciente, no solo a nivel de pastillas, sino a nivel humano. Qué es lo que necesita. Qué puede hacer el sistema sanitario por ese paciente. Y eso es la medicina centrada en el paciente, que tampoco es ningún desarrollo mío ni muchísimo menos, sino es algo que simplemente yo estoy intentando aplicar. Pero esto es algo que hace muchísimo tiempo que se ejerce, pero casi se ha ido perdiendo y sustituyendo por una medicina quizá más tecnificada, de indicadores, de que tienes que ver tantos pacientes por hora, tienes que hacer tantas pruebas o poner tantas medicaciones por hora, que realmente es lo contrario a la medicina centrada en el paciente, esta medicina de protocolos estrictos en las que tú tienes que tratar a todos los pacientes de la misma forma. No. Yo creo que hay que trabajar precisamente en lo contrario.
¿Los pacientes de ELA reciben otro tipo de tratamiento?
El modelo asistencial a los pacientes con ELA es en unidades multidisciplinares de ELA. Las unidades multidisciplinares simplemente son grupos de sanitarios, que incluyen médicos como neurólogos, neumólogos, rehabilitadores y foniatras, pero incluyen también a otros profesionales como puedan ser logopedas, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales… Y lo que hacen, o lo que se intenta, es ayudar al paciente, es decir, poner al paciente en el centro de la atención de todos estos profesionales, pero actuando de una forma coordinada y tomando decisiones conjuntas. Eso sería el modelo asistencial de las unidades de ELA, que hay por toda España, y aquí en la Comunitat Valenciana estamos peleando un poco porque terminen de implantarse las unidades de ELA y porque puedan dar sobre todo cobertura a todos los pacientes, no solo a los pacientes de las grandes ciudades sino que los pacientes de los pequeños pueblos puedan tener acceso también a este tipo de unidades si así lo quieren.